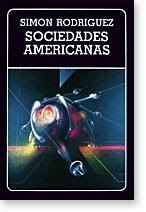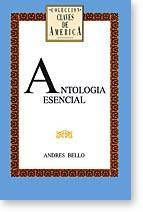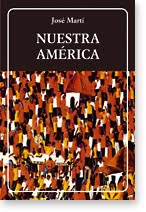Miguel Ángel Pérez Pirela*
Sin ánimos de ofender a nadie es necesario poner en relieve que nuestra Constitución vigente esconde en algunos de sus artículos afirmaciones que podrían ser tildadas por muchos – en el mejor de los casos – como chistes – en el peor – como mera ironía. Nos referimos sobre todo al artículo 141 de la actual Carta Magna. En el mismo se define al Estado como un ente que “se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”. De frente a una tal afirmación no queda más que preguntarnos: ¿es acaso éste el Estado con el cual convive día a día el pueblo?, o en fin de cuentas, ¿es ésta la imagen que los ciudadanos y ciudadanas poseen del Estado?
No existe ninguna duda sobre la respuesta negativa de la mayoría de los venezolanos a estas interrogantes. Pero tampoco existen dudas sobre el hecho que la propuesta de reforma a la Constitución se inscribe precisamente en esta problemática: estamos llamados imperativamente a cambiar el Estado que tenemos. Claro está, no podemos realizar semejante empresa sin antes preguntarnos qué es el Estado que queremos cambiar, qué Estado queremos y, por último, sí de verdad queremos algún Estado.
Para responder a todo ello debemos situarnos en el siglo XVII y traer a colación a Thomas Hobbes y su definición del Estado moderno. Este autor imaginó un estado de naturaleza en el cual cada hombre es absolutamente soberano y libre. Según dicha ficción, en esta situación inicial cada uno podría hacer todo lo que quisiera. Evidentemente ello traería consigo una guerra de todos contra todos que llevaría sin más a la anarquía generalizada (homo hominis lupus). Es precisamente contra esta situación que nace el Estado: cada uno transfiere su libertad y su soberanía individual a un tercero (Estado), a condición que este último le asegure una convivencia pacífica con el resto de los individuos.
El problema está en que dicho Estado auspiciado por los individuos – para crear reglas en pro del convivir y gestionar lo colectivo – se ha convertido paulatinamente en un monstruo separado de ese pueblo que le transfirió la potestad de ejercer el poder. Es precisamente éste el origen del tan criticado Estado buro-crático y tecnó-crata. Es decir un Estado que da el poder (del griego, cratos), por una parte a la burocracia, al bureau (del francés, escritorio), y por otra, a aquellos que poseen el conocimiento o tecno. En otras palabras, nos encontramos de frente a un Estado que acapara el poder en un conjunto de políticos y técnicos agrupados en un cuerpo profesional.
¿Qué hacer entonces para cambiar dicho Estado moderno teorizado hace casi medio milenio?
Para acabar con el Estado antes descrito uno de los métodos más plausibles es el de la implosión. Hay que derribar el Estado desde sus entrañas, y qué mejor manera de hacerlo que cambiando sus reglas de juego: es esencialmente aquí que se inscribe la lógica de la propuesta de reforma a la Constitución. Es en este punto donde toma sentido la idea de un Poder Popular que “no nace del sufragio ni de elección alguna sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados” (art. 136 propuesto). Según la propuesta ya no será entonces el pueblo quien transferirá su poder al Estado, sino que el pueblo mismo gestionará parte del poder a través de “formas de autogobierno”. He aquí el epicentro de la cuestión.
Pero de nada sirve decretar constitucionalmente el poder en manos del pueblo si, al mismo tiempo, dicho poder no lo ejerce cotidianamente el pueblo organizado en “comunidades, comunas y autogobiernos de las ciudades a través de los consejos comunales, obreros, campesinos, estudiantiles…”. (art. 136 propuesto).
A la luz de lo antes dicho, la propuesta de reforma a la Constitución sería entonces una puerta abierta o condición mínima para hacerle más fácil el camino al pueblo en su lucha por la reapropiación del poder. ¡Pero atención! De ninguna manera el decretar el Poder Popular puede considerarse como el punto de llegada del colosal e histórico maratón popular por su soberanía. No se debe olvidar que muchas veces el poder decretado en manos de todos se convirtió en el poder en manos de ninguno, es decir, de algunos.
*Investigador del Instituto de Estudios Avanzados-IDEA
Sin ánimos de ofender a nadie es necesario poner en relieve que nuestra Constitución vigente esconde en algunos de sus artículos afirmaciones que podrían ser tildadas por muchos – en el mejor de los casos – como chistes – en el peor – como mera ironía. Nos referimos sobre todo al artículo 141 de la actual Carta Magna. En el mismo se define al Estado como un ente que “se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”. De frente a una tal afirmación no queda más que preguntarnos: ¿es acaso éste el Estado con el cual convive día a día el pueblo?, o en fin de cuentas, ¿es ésta la imagen que los ciudadanos y ciudadanas poseen del Estado?
No existe ninguna duda sobre la respuesta negativa de la mayoría de los venezolanos a estas interrogantes. Pero tampoco existen dudas sobre el hecho que la propuesta de reforma a la Constitución se inscribe precisamente en esta problemática: estamos llamados imperativamente a cambiar el Estado que tenemos. Claro está, no podemos realizar semejante empresa sin antes preguntarnos qué es el Estado que queremos cambiar, qué Estado queremos y, por último, sí de verdad queremos algún Estado.
Para responder a todo ello debemos situarnos en el siglo XVII y traer a colación a Thomas Hobbes y su definición del Estado moderno. Este autor imaginó un estado de naturaleza en el cual cada hombre es absolutamente soberano y libre. Según dicha ficción, en esta situación inicial cada uno podría hacer todo lo que quisiera. Evidentemente ello traería consigo una guerra de todos contra todos que llevaría sin más a la anarquía generalizada (homo hominis lupus). Es precisamente contra esta situación que nace el Estado: cada uno transfiere su libertad y su soberanía individual a un tercero (Estado), a condición que este último le asegure una convivencia pacífica con el resto de los individuos.
El problema está en que dicho Estado auspiciado por los individuos – para crear reglas en pro del convivir y gestionar lo colectivo – se ha convertido paulatinamente en un monstruo separado de ese pueblo que le transfirió la potestad de ejercer el poder. Es precisamente éste el origen del tan criticado Estado buro-crático y tecnó-crata. Es decir un Estado que da el poder (del griego, cratos), por una parte a la burocracia, al bureau (del francés, escritorio), y por otra, a aquellos que poseen el conocimiento o tecno. En otras palabras, nos encontramos de frente a un Estado que acapara el poder en un conjunto de políticos y técnicos agrupados en un cuerpo profesional.
¿Qué hacer entonces para cambiar dicho Estado moderno teorizado hace casi medio milenio?
Para acabar con el Estado antes descrito uno de los métodos más plausibles es el de la implosión. Hay que derribar el Estado desde sus entrañas, y qué mejor manera de hacerlo que cambiando sus reglas de juego: es esencialmente aquí que se inscribe la lógica de la propuesta de reforma a la Constitución. Es en este punto donde toma sentido la idea de un Poder Popular que “no nace del sufragio ni de elección alguna sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados” (art. 136 propuesto). Según la propuesta ya no será entonces el pueblo quien transferirá su poder al Estado, sino que el pueblo mismo gestionará parte del poder a través de “formas de autogobierno”. He aquí el epicentro de la cuestión.
Pero de nada sirve decretar constitucionalmente el poder en manos del pueblo si, al mismo tiempo, dicho poder no lo ejerce cotidianamente el pueblo organizado en “comunidades, comunas y autogobiernos de las ciudades a través de los consejos comunales, obreros, campesinos, estudiantiles…”. (art. 136 propuesto).
A la luz de lo antes dicho, la propuesta de reforma a la Constitución sería entonces una puerta abierta o condición mínima para hacerle más fácil el camino al pueblo en su lucha por la reapropiación del poder. ¡Pero atención! De ninguna manera el decretar el Poder Popular puede considerarse como el punto de llegada del colosal e histórico maratón popular por su soberanía. No se debe olvidar que muchas veces el poder decretado en manos de todos se convirtió en el poder en manos de ninguno, es decir, de algunos.
*Investigador del Instituto de Estudios Avanzados-IDEA









.png)