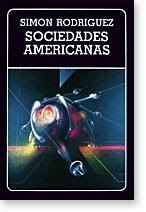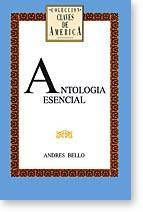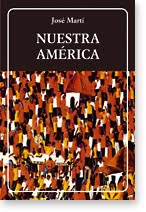Miguel A. Pérez Pirela
Foto: Fabio Borquez (en http://www.iguanaroja.new.fr/)
Se despertó. Tenía un aliento frío y pesado. Revisó entre sus olores para separar sus sueños de sus realidades. Sí, eso no había sido un sueño. También la noche anterior había sido demoledora, sexual, deletérea. Los pedazos de fluidos y hormonas y los lívidos frescos de su cuello daban muestra: otra Ella había estado ahí.
Todas las noches el mismo juego asombroso y escurridizo. Siempre la misma historia de circo viejo. Noche de armonías corporales, de llantos, de apoteósicos delirios sensuales. Mañanas de ausencias, recuerdos, partidas. Todas ellas escapaban sin más a la llegada del alba. Por qué, era una pregunta impertinente. El porqué tal vez esa persona lo sabía. Pero es que la mala fe te jode.
A su lado, la cama estaba olorosa y vacía. El olor de la última de las pasante era seco, flexible, inhumano. Era algo así como el olor de flores secas y angelitos pecadores. El olor de esa mujer era único, deseado, impermeable. Todos los llantos de esa mañana casi lo ahogaron. Ahí estaba, ese olor, tempranero y dogmático. Ahí estaba recordando todo lo que ya no estaba: sus manos, su vagina, el instante de carne que colgaba en su oreja, su saliva, sus suspiros. Todo eso le faltaba.
El día pasó súbitamente entre segundos, minutos e instantes aburridos, estúpidos. Llegada la noche, por fin la noche se encontró en una de las tantas cervecerías de siempre y siempre. Esa de paredes negras y techo rojo de pintura de aceite cuyos colores lo trastornaban después de la tercera cerveza. Pero qué otro trastorno podía ser más grave que ese de sus noches acompañadas y sus mañanas de despedida. Esa persona estaba buscando algo, estaba buscando algo más. Una historia que no escapara. Algo serio. Un dogma que fundara toda su vida.
Le era difícil comprender cómo el espectáculo caótico de la seducción y el sexo de todas las noches siempre venía interrumpido por el frígido acto de un adiós transparente, discreto. Estaba realmente cansado y como pasa siempre no entendía.
En esa cervecería lo estaba esperando otra Ella. Un ella calmada, sencilla, seria.
Una ella cuya mirada penetrante se intercambió toda la noche con los ojos de esa persona. Una ella tan exuberantemente tranquila que las palabras además de estar de más, estaban de menos.
Esa persona también reaccionaba a su encanto. Como lo hacía el cosmos entero, es decir, la cervecería de paredes negras y techo rojo. Pero esa ella era ya de esa persona. No había nada qué hacer: las hormonas, las ganas, la noche habían decidido.
Ya llegados al final de la seducción, cuando el lugar ya estaba cerrando, esa mujer salió enana y sin pretextos y esa persona la siguió también sin pretextos, ni esperas.
Caminaron junto por la subida que daba a la calle principal en medio de gotas otoñales. Llegados al bulevar esa persona cruzó a la derecha, mientras ella sin sueño y con fiesta cruzó a la izquierda. Esa persona la miró como preguntando y ella simplemente lo siguió. Caminaron felices y taciturnos hasta el final del bulevar, cruzaron otra vez a la derecha, fueron derecho, más tarde a la izquierda y, en cuestión de segundos, como sucede a veces, ya estaban en una cama repleta de cosas con ganas de ver eso que hacían.
Toda la noche así: inquieta y en medio de un intercambio de desperdicios humanos muy parecido a la palabra despilfarro. Noche tranquila. Noche modelo.
Sin canciones, con suspiros. Uno, dos, tres veces. Y todo otra vez desde el inicio. Y todo que se repetía. Fueron ellos, esa persona y ella, fueron y sólo eso.
Descubriéndose sus extremidades secretas y en sus secretos externos. Sin palabras.
Con silencios repletos de sorpresas y delfines y miradas desvirgadas al encanto de la verdad.
Todo eso pasó.
La mañana llegó como siempre o casi siempre. Y esa persona advirtió, sintió, intuyó la cama vacía y sin alientos, ni rencores, ni sudores: como pasaba siempre.
Entonces revisó entre sus olores para separar sus sueños de sus realidades. Sí, eso no había sido un sueño – pensó –. También la noche anterior había sido demoledora, sexual, deletérea. Los pedazos de fluidos y hormonas y los lívidos frescos de su cuerpo daban muestra: otra Ella había estado ahí.
Pero seguramente ya no estaba. Ya no era. Ya se había sacrificado al encanto insaciable de la memoria. Entreabrió sus ojos para deleitarse de la ausencia modelo de su acompañante, para analizarse en cuanto ser triste, para caerse con todo y alma en el suelo del otra vez no está.
Pero ella estaba: íntegra, completa, resplandeciente. Iluminando con su cuerpo blanco y desgastado de tantas caricias los instantes eternos de ese cuarto de olor agrio y experiencias eternas. Ella estaba y la alegría que esa persona sentía no tenía precedentes. Ella estaba y todos los porqués de las mujeres escapadas eran efímeros sinsentidos. Ella estaba y sólo eso bastaba para calcular toda la felicidad del universo.
Entonces fue así cómo, sonriente y veloz, despertó a todo su cuerpo intacto hasta ese momento de tanta felicidad y lo llevó hasta la cocina. Tenía que prepararle el desayuno a la única mujer que había soportado la llegada inexacta y desoladora de la mañana. Tenía que prepararle un café apoteósico y excelso a esa que, según sus cálculos, sería su futuro, la mujer, eso, su mujer.
Ya en la cocina en medio del humo de huevos fritos y leche mañanera descremada, sintió el silbido inesperado y tembloroso de su máquina de café y, sin querer, levantó su vista. Esa persona se vio reflejada sin más y de forma definitiva en el vidrio de la ventana. Se percibió inexacta, o tal vez demasiado exacta, se gustaba, se tocaba. Sus rasgos eran finos, sutiles, delicados. Inesperadamente quedó sorprendido por un descubrimiento sin precedentes: se descubrió en ese reflejo una Ella idéntica a la mujer de la noche anterior, a esa que acaso dormía todavía en su lecho, acaso preparaba el desayuno.
Se le desmoronó el mundo encima en migajas de instantes pasados y en un solo momento se entendió, todo.










.png)