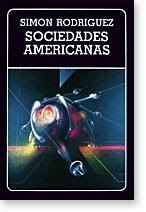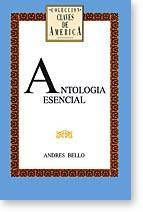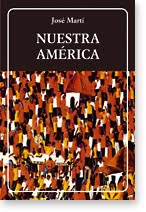Miguel Ángel Pérez Pirela
Los hombres, no los individuos
Heredamos países pobres, torturados, desaparecidos. Heredamos países cansados, Estados ineficientes, corruptos, desenraizados de las bases populares. Pero también heredamos pueblos cristalizados en Caracazos; en madres y abuelas, como las de La Plaza de mayo; en hombres, como el Che.
Ese Che que relató “conocí (a Fidel Castro) en una de esas frías noches de México y recuerdo que nuestra primera discusión versó sobre política internacional. A las pocas horas de la misma noche – en la madrugada – era yo uno de los futuros expedicionarios”[1].
Es indudable. Los pueblos, las madres y los hombres, tienen calladas citas, y no precisamente con su destino. Citas con la humanidad toda, sumida en pobreza y desigualdad. Cita con el ritmo, cansancio y esperanzas de los pueblos.
Poco después del memorable encuentro de esos dos Latinoamericanos, el mismo Che y otros potenciales expedicionarios, cayeron en prisión. Fuerzas mayores parecían separar a Ernesto de la futura lucha cubana.
Ernesto Guevara, preocupado, pensó en dejar el camino libre para no interferir en los planes: “Recuerdo que le expuse (a Fidel Castro) específicamente mi caso: un extranjero, ilegal en México, con toda una serie de cargos encima. Le dije que no debía de manera alguna pararse por mí la revolución, y que podía dejarme; que yo comprendía la situación y que trataría de ir a pelear desde donde me lo mandaran y que el único esfuerzo debía hacerse para que me enviaran a un país cercano y no a la Argentina”[2].
Según el entender del Joven Che, el camino hacia la revolución no podía pararse por individuos. Acaso sea esto cierto: el camino de la lucha no habrá de detenerse por meros individuos. Pero sí por hombres. Así lo comprendió ciertamente Castro, y así nos lo comenta el Che: “también recuerdo la respuesta tajante de Fidel: ‘Yo no te abandono’” [3].
El Che estaría entre las filas de ese ejército rebelde que habría de zarpar con destino a Cuba. Fue entonces que, en medio de penurias económicas y reveces de traicioneros, “en fin, el 25 de noviembre de 1956, a las dos de la madrugada, empezaban a hacerse realidad las frases de Fidel, que habían servido de mofa a la prensa oficialista: ‘En el año 1956 seremos libres o seremos mártires’”[4].
¿Libres o Mártires?
A la luz de esta lapidaria frase de Fidel, y como habitantes de este siglo XXI, no es ocioso preguntarse: ¿El Che, hombre libre o mártir?
La respuesta a esta absurda disyuntiva se hace todavía más difícil si nos adentramos en el carácter solitario, trágico y paradoxal de hombres de la talla y el talante del Che: ¿Bolívar, Libre o mártir?, ¿Allende, Libre o mártir?...
Algo es cierto, no podemos, ni siquiera acercarnos a una respuesta plausible sin antes terminar de entender que tanto el Che, como Bolívar y Allende fueron, antes que todo y sobre todo, hombres. Es allí que se encuentra precisamente el carácter histórico de su dignidad.
En el caso de Bolívar, el Che y Allende, nos encontramos con el mismo común denominador. Sus imágenes, después de sus muertes, han sido falseadas en nombre de una táctica político-histórica que todavía no terminamos de analizar en toda sus dimensiones.
Fue el caso, aquí en Venezuela de Bolívar, quien dejó de ser Simón, para convertirse simplemente en Bolívar, una estatua ecuestre, un discurso en el Panteón Nacional, un ramo de flores en alguna embajada venezolana en el mundo.
No cabe duda que la mejor manera de neutralizar históricamente a un hombre es justamente quitándole su carácter de hombre, despojándolo de su humanidad. Nadie puede luchar si está muerto. He aquí el carácter maquiavélico de aquellos que hacen de los hombres meros mártires.
También hemos vivido algo parecido con el Che: “sectores de la izquierda reaccionaron de manera equivoca después de la muerte del Che: primero fue la exaltación retórica y acrítica; más tarde pasaron al culto renacentista del héroe y al rechazo o el olvido de los aspectos claves de su pensamiento, sin estudiar la integralidad de éste”[5].
No hay dudas, también en este caso, hay que rescatar al hombre.
El hombre Guevara, El hombre Cortazar
No se puede pensar en la muerte del Che sin rememorar aquel poema que Julio Cortazar escribe al enterarse de su muerte: “Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua, caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca pero no importaba, mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida”.
Pero tampoco puede evocarse dicho poema sin recordar la carta de Cortazar que acompañó estos versos hasta las manos de su editor. En esta misiva se encuentra plasmado el fundamento humano del poema. En ella dice Cortazar desde París: “El Che ha muerto y a mí no me queda más que silencio, hasta quién sabe cuándo; si te envié este texto fue porque eras tú quien me lo pedía, y porque sé cuánto querías al Che y lo que él significaba para ti. Quiero decirte esto: no sé escribir cuando algo me duele tanto […] Mira, allá en Argel, rodeado de imbéciles burócratas, en una oficina donde se seguía con la rutina de siempre, me encerré una y otra vez en el baño para llorar; había que estar en un baño, comprendes, para estar solo, para poder desahogarse sin violar las sacrosantas reglas del buen vivir en una organización internacional”.
También aquí – como en las líneas antes citadas de un Ernesto conociendo a un Fidel – aparece más que un Cortazar mítico, un hombre, un poeta, escribiendo sobre su hermano guerrillero. Simplemente eso.
Hoy día recordamos al Che desde lo más íntimo de nuestro corazón, y es lógico. La palabra recordar viene del latín re (de nuevo) cordis (corazón). Cuando se recuerda, se hace pasar a la persona recordada nuevamente por el corazón de quien la recuerda. Y qué mejor recuerdo, qué mejor visita a la geografía íntima de los sentimientos, que la recorrida por entre las palabras del mismo Che hablando de su amigo Fidel, del mismísimo Cortazar hablando de su hermano, Ernesto Guevara de la Serna.
[1] Ernesto Che Guevara, Pasajes de la guerra revolucionaria, Ed. Política, La Habana, 2000, p. 4.
[2] Ibid., p. 6.
[3] Ibid.
[4] Ibid., p. 7.
[5] Germán Sánchez, « Che: su otra imagen », en Pensar al Che, CEA-Ed. José Martí, La Habana, 1989, I, p. 30.
Los hombres, no los individuos
Heredamos países pobres, torturados, desaparecidos. Heredamos países cansados, Estados ineficientes, corruptos, desenraizados de las bases populares. Pero también heredamos pueblos cristalizados en Caracazos; en madres y abuelas, como las de La Plaza de mayo; en hombres, como el Che.
Ese Che que relató “conocí (a Fidel Castro) en una de esas frías noches de México y recuerdo que nuestra primera discusión versó sobre política internacional. A las pocas horas de la misma noche – en la madrugada – era yo uno de los futuros expedicionarios”[1].
Es indudable. Los pueblos, las madres y los hombres, tienen calladas citas, y no precisamente con su destino. Citas con la humanidad toda, sumida en pobreza y desigualdad. Cita con el ritmo, cansancio y esperanzas de los pueblos.
Poco después del memorable encuentro de esos dos Latinoamericanos, el mismo Che y otros potenciales expedicionarios, cayeron en prisión. Fuerzas mayores parecían separar a Ernesto de la futura lucha cubana.
Ernesto Guevara, preocupado, pensó en dejar el camino libre para no interferir en los planes: “Recuerdo que le expuse (a Fidel Castro) específicamente mi caso: un extranjero, ilegal en México, con toda una serie de cargos encima. Le dije que no debía de manera alguna pararse por mí la revolución, y que podía dejarme; que yo comprendía la situación y que trataría de ir a pelear desde donde me lo mandaran y que el único esfuerzo debía hacerse para que me enviaran a un país cercano y no a la Argentina”[2].
Según el entender del Joven Che, el camino hacia la revolución no podía pararse por individuos. Acaso sea esto cierto: el camino de la lucha no habrá de detenerse por meros individuos. Pero sí por hombres. Así lo comprendió ciertamente Castro, y así nos lo comenta el Che: “también recuerdo la respuesta tajante de Fidel: ‘Yo no te abandono’” [3].
El Che estaría entre las filas de ese ejército rebelde que habría de zarpar con destino a Cuba. Fue entonces que, en medio de penurias económicas y reveces de traicioneros, “en fin, el 25 de noviembre de 1956, a las dos de la madrugada, empezaban a hacerse realidad las frases de Fidel, que habían servido de mofa a la prensa oficialista: ‘En el año 1956 seremos libres o seremos mártires’”[4].
¿Libres o Mártires?
A la luz de esta lapidaria frase de Fidel, y como habitantes de este siglo XXI, no es ocioso preguntarse: ¿El Che, hombre libre o mártir?
La respuesta a esta absurda disyuntiva se hace todavía más difícil si nos adentramos en el carácter solitario, trágico y paradoxal de hombres de la talla y el talante del Che: ¿Bolívar, Libre o mártir?, ¿Allende, Libre o mártir?...
Algo es cierto, no podemos, ni siquiera acercarnos a una respuesta plausible sin antes terminar de entender que tanto el Che, como Bolívar y Allende fueron, antes que todo y sobre todo, hombres. Es allí que se encuentra precisamente el carácter histórico de su dignidad.
En el caso de Bolívar, el Che y Allende, nos encontramos con el mismo común denominador. Sus imágenes, después de sus muertes, han sido falseadas en nombre de una táctica político-histórica que todavía no terminamos de analizar en toda sus dimensiones.
Fue el caso, aquí en Venezuela de Bolívar, quien dejó de ser Simón, para convertirse simplemente en Bolívar, una estatua ecuestre, un discurso en el Panteón Nacional, un ramo de flores en alguna embajada venezolana en el mundo.
No cabe duda que la mejor manera de neutralizar históricamente a un hombre es justamente quitándole su carácter de hombre, despojándolo de su humanidad. Nadie puede luchar si está muerto. He aquí el carácter maquiavélico de aquellos que hacen de los hombres meros mártires.
También hemos vivido algo parecido con el Che: “sectores de la izquierda reaccionaron de manera equivoca después de la muerte del Che: primero fue la exaltación retórica y acrítica; más tarde pasaron al culto renacentista del héroe y al rechazo o el olvido de los aspectos claves de su pensamiento, sin estudiar la integralidad de éste”[5].
No hay dudas, también en este caso, hay que rescatar al hombre.
El hombre Guevara, El hombre Cortazar
No se puede pensar en la muerte del Che sin rememorar aquel poema que Julio Cortazar escribe al enterarse de su muerte: “Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua, caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca pero no importaba, mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida”.
Pero tampoco puede evocarse dicho poema sin recordar la carta de Cortazar que acompañó estos versos hasta las manos de su editor. En esta misiva se encuentra plasmado el fundamento humano del poema. En ella dice Cortazar desde París: “El Che ha muerto y a mí no me queda más que silencio, hasta quién sabe cuándo; si te envié este texto fue porque eras tú quien me lo pedía, y porque sé cuánto querías al Che y lo que él significaba para ti. Quiero decirte esto: no sé escribir cuando algo me duele tanto […] Mira, allá en Argel, rodeado de imbéciles burócratas, en una oficina donde se seguía con la rutina de siempre, me encerré una y otra vez en el baño para llorar; había que estar en un baño, comprendes, para estar solo, para poder desahogarse sin violar las sacrosantas reglas del buen vivir en una organización internacional”.
También aquí – como en las líneas antes citadas de un Ernesto conociendo a un Fidel – aparece más que un Cortazar mítico, un hombre, un poeta, escribiendo sobre su hermano guerrillero. Simplemente eso.
Hoy día recordamos al Che desde lo más íntimo de nuestro corazón, y es lógico. La palabra recordar viene del latín re (de nuevo) cordis (corazón). Cuando se recuerda, se hace pasar a la persona recordada nuevamente por el corazón de quien la recuerda. Y qué mejor recuerdo, qué mejor visita a la geografía íntima de los sentimientos, que la recorrida por entre las palabras del mismo Che hablando de su amigo Fidel, del mismísimo Cortazar hablando de su hermano, Ernesto Guevara de la Serna.
[1] Ernesto Che Guevara, Pasajes de la guerra revolucionaria, Ed. Política, La Habana, 2000, p. 4.
[2] Ibid., p. 6.
[3] Ibid.
[4] Ibid., p. 7.
[5] Germán Sánchez, « Che: su otra imagen », en Pensar al Che, CEA-Ed. José Martí, La Habana, 1989, I, p. 30.









.png)